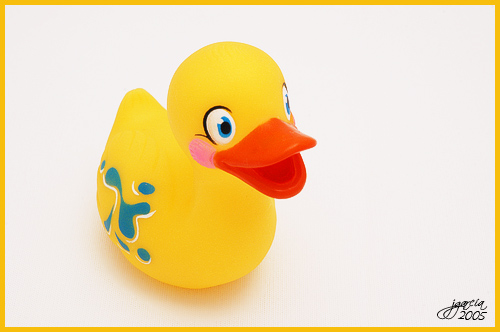Ayer me di un día libre. Así sin más. Sin llamar a nadie. Sin pedirle permiso a nadie. Simplemente desperté en la mañana, la miré entre las sábanas, le vi los ojos, sonreí y me quedé. Claro, como es inevitable entrar en la mente de la colmena, me hice un par de cuestionamientos, un par de segundos. Hasta que llegué a una conclusión brutal. Pero eso va al final.
Pasé un par de horas más en la cama, guarecido en un abrazo. Una sensación indescriptible de paz me llenó, nos llenó, y dormí tan profundo, pero tan profundo, que en ese par de horas descansé una semana. O más.
Luego, como en aquellos días de Viña, mi amada Viña, decidimos salir. La calle no fue un “noooo, qué mal, que ganas de quedarme en casa todo el día”, sino todo lo contrario. Y un objetivo concreto de nuestro viaje, con esa magia que tiene el hecho de dejarse llevar sin decepciones – imposibles sin la predisposición o la expectativa asfixiante – se transformó en otra cosa. Encuentros inesperados, un recorrido por mi mundo, de su mano. Y luego el regreso a casa. Sin demoras, sin mayores apuros tampoco. Solamente caminar de la mano, comprar un helado barato, besarse, reírse. Luego en casa, la gloria de sacarse todo el peso, todo de encima. Viajar de nuevo, pero desde ahí, y llegar de vuelta aún más abrazados.
En la noche, hacer tonterías. Hablar tonterías. Dejar el ego en remojo.
Hoy todo es distinto, de alguna manera. Me siento más yo. Y me siento aún más con ella.
Ahora la conclusión (se habían olvidado, ¿Ah?)
Soy tan dueño de mi tiempo, que cobro por él. Sí, tan simple como eso. Ni mi vida ni mi tiempo pertenecen a una empresa, ni a mi jefe, ni a nadie. Solo a mí. Y a quien decido regalárselo.
Y para terminar un mensaje: nada es tan grave, nada tan importante. No las cosas, me refiero. No el dinero. No importa la condición de cada cual. Somos personas. Así de simple. No lo olviden nunca.